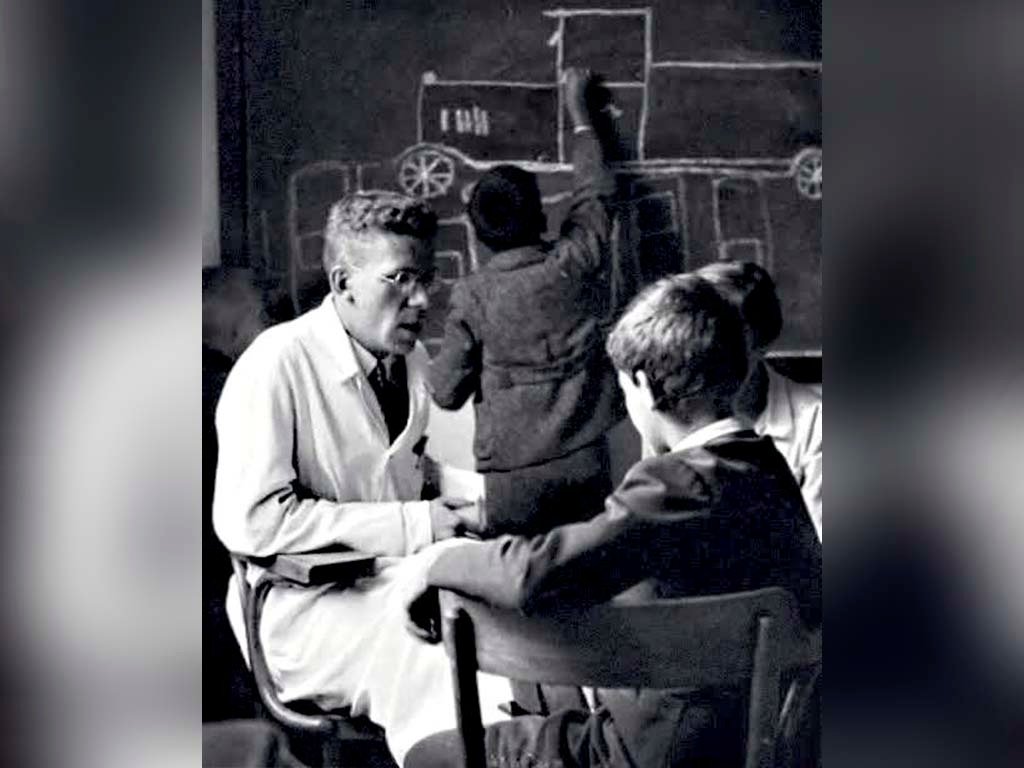
Mientras Europa atravesaba uno de los capítulos más
oscuros de su historia, en mil novecientos cuarenta y cuatro, un pediatra
austriaco observaba otro tipo de silencio: el de niños y jóvenes que parecían
vivir en un mundo paralelo, con dificultades para comunicarse y una soledad no
elegida. Hans Asperger examinó a cientos de pacientes y advirtió un perfil que
hasta entonces nadie sabía nombrar. A esa serie de conductas la llamó
“psicopatía autista”, concepto que con el tiempo derivaría en lo que hoy se
conoce como síndrome de Asperger.
El médico notó algo que para su época era
revolucionario: lejos de tratarse de mentes defectuosas, muchas de esas
personas poseían una forma diferente —y a veces extraordinaria— de procesar el
mundo. Su modo particular de concentrarse, su obsesión por los detalles y su
manera intensa de abordar los problemas podían transformarse en talento
excepcional.
La historia le daría la razón. Filósofos, físicos y
científicos célebres fueron luego interpretados bajo esa mirada: Isaac Newton,
distante y solitario, pero capaz de imaginar un universo entero; Albert
Einstein, que habló tarde y caminó murmurando ecuaciones por las calles de
Berna; Marie Curie e Irène Joliot-Curie, mentes incansables volcadas por
completo a la investigación; y Paul Dirac, casi incapaz de sostener una
conversación, pero creador de una ecuación fundamental para la física moderna.
Para Asperger, la clave era entender que el autismo
no es un fallo del sistema, sino otra forma de existir. “Estos niños viven en
su mundo propio, pero ese mundo propio puede enriquecer al nuestro”, escribió.
Su postura anticipó conceptos que hoy ganaron fuerza bajo el término
neurodiversidad, que reconoce que la inteligencia y la percepción humana se
expresan de múltiples maneras.







Facebook: Yapeyu Canal Local
Youtube: YAPEYÚ CABLE COLOR
Cel: 3772403378 / 3772444784
Fijo: 493273
Antonio Pacheco y Sargento Cabral 702
Yapeyú - Corrientes - Argentina









