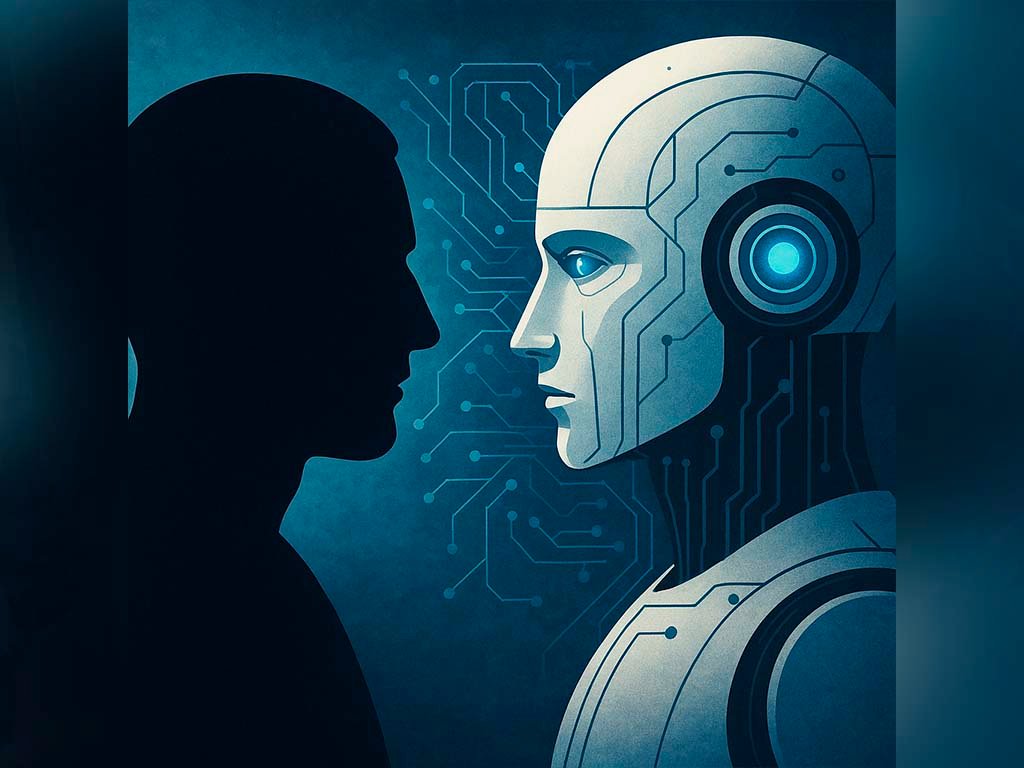
En todas las épocas, el ser humano ha creado
herramientas que amplificaron su poder. El fuego, la escritura, la imprenta, la
electricidad. Pero pocas veces una invención lo ha confrontado tan directamente
con su propia naturaleza como lo hace hoy la inteligencia artificial (IA). Ya
no se trata simplemente de máquinas que obedecen. La IA aprende, decide, simula
la emoción, anticipa el deseo. ¿Qué lugar queda entonces para el hombre en este
nuevo tablero?
La aceleración del desarrollo de sistemas como los
modelos de lenguaje, los algoritmos predictivos o la robótica autónoma nos ha
dejado con más preguntas que respuestas. ¿Qué significa ser inteligente? ¿Dónde
empieza y termina la conciencia? ¿Quién toma las decisiones cuando las máquinas
tienen la última palabra en diagnósticos médicos, selecciones laborales,
sentencias judiciales o campañas políticas?
Lo cierto es que la IA está dejando de ser un mero
apoyo técnico para convertirse en una estructura invisible de poder.
Controla los algoritmos de nuestras redes sociales, define qué información
vemos, recomienda productos, administra trámites, reemplaza tareas humanas con
una eficiencia que asombra y atemoriza. Y, como toda tecnología poderosa, no
es neutral: responde a intereses, reproduce sesgos, y puede amplificar
injusticias si no se la regula con criterio y humanidad.
Mientras Silicon Valley vende sueños de progreso
eterno, el mundo real enfrenta el otro lado del espejo: pérdida de empleos,
manipulación informativa, vigilancia masiva, exclusión digital. Lo que para
algunos es innovación, para otros es precarización. Y como ha sucedido antes, los
beneficios se concentran en pocas manos, mientras los riesgos los asume la
sociedad entera.
¿Estamos entonces ante una amenaza? No
necesariamente. La inteligencia artificial también puede ser una oportunidad
única para democratizar el conocimiento, mejorar la salud pública,
potenciar la educación, resolver desafíos ambientales o gestionar recursos con
eficiencia. Pero eso dependerá, como siempre, de quién la controle, para qué
fines y con qué valores.
El verdadero dilema no es tecnológico, sino
político y ético. ¿Quién define las reglas? ¿Quién vigila a las máquinas que
nos vigilan? ¿Qué humanidad queremos construir con estas herramientas? Porque
si algo nos enseña la historia es que no basta con inventar algo poderoso: hay
que saber convivir con ello sin perder el alma en el proceso.
La inteligencia artificial ya está entre nosotros.
No como amenaza de ciencia ficción, sino como realidad cotidiana. Ahora nos
toca decidir su destino. Y en ese camino, lo más importante no será lo que las
máquinas puedan hacer, sino lo que nosotros, como sociedad, decidamos permitir.






Facebook: Yapeyu Canal Local
Youtube: YAPEYÚ CABLE COLOR
Cel: 3772403378 / 3772444784
Fijo: 493273
Antonio Pacheco y Sargento Cabral 702
Yapeyú - Corrientes - Argentina









